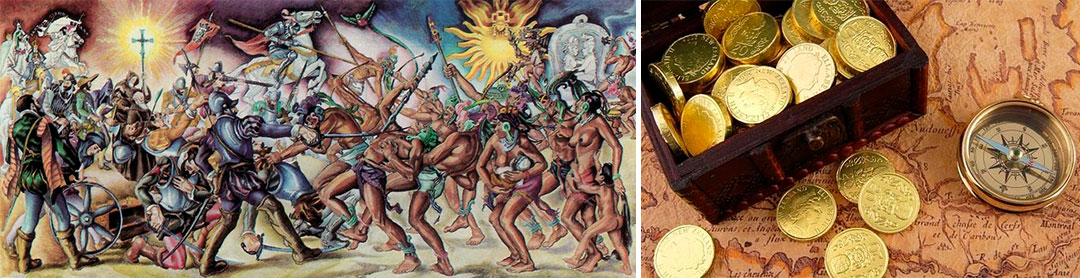Cuando Isabel de Castilla vio la oportunidad política de unificar buena parte de la península ibérica y de proyectar un imperio adosando las tierras “conocidas y por conocer” (para lo cual financió la empresa del genovés Cristóbal Colón, desestimada por otros menos visionarios), mandó, ese mismo año de 1492, a escribir la Gramática Castellana.
Muchos años más tarde, Pablo Neruda proclamaría: «Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos… Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo… Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas… Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra… Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las babas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes… el idioma. Salimos perdiendo… Salimos ganando… Se llevaron el oro y nos dejaron el oro… Se lo llevaron todo y nos dejaron todo… Nos dejaron las palabras».
Desde entonces y por entonces, muchas palabras han corrido y brotan incesantemente bajo, sobre, a través de los puentes. Tuvo razón Neruda porque el castellano es una lengua rica, frondosa, jugosa, flexible. Pero sería ingenuo, cuanto menos, leer su manifiesto literalmente. Las palabras de los bárbaros no lograron, ni aun en el más cruel de los oprobios, arrasar con las palabras de los pueblos que las antecedieron y que allí siguen estando y renovándose, no sólo como sustratos o resguardadas en las comunidades que sobreviven, sino enramadas y arracimadas en las palabras de todos, en el castellano de América, en nuestro idioma argentino.
La imposición de lenguas oficiales, en cualquier contexto, siempre ha sido y es un acto político. Consolidan naciones, garantizan el alcance de los sistemas educativos y necesitan de su propia regulación. Sin embargo, el ideal de una lengua “única” siempre ha sido una utopía, y hasta un desatino. No hay lengua ni palabrerío que pueda sujetarse, aun cuando estemos convencidos de que para eso existen las “normas”. El lingüista Eugenio Coseriu, un europeo bastante conocedor del lenguaje del Río de la Plata, propuso hace más de medio siglo el interesante concepto de norma normal, distinto del de norma correcta. Porque, ¿qué es lo correcto? O también: ¿lo correcto –lo que manda la gramática fijada por los académicos– siempre es lo adecuado para cada contexto?
También la calle hace política. Y las plazas, las canchas de fútbol, las pibas marchando. El sujeto político puede tener mayor o menor conciencia de su lenguaje y del poder de la palabra. Pero todo acto político es un manifiesto lingüístico. Cómo se nombra al otro. Cómo se refiere un nosotros, un yo, un ustedes. No hay palabra inocente o simplemente atada a una gramática. Todo lenguaje es performativo.
![]()
La imposición de lenguas oficiales, en cualquier contexto, siempre ha sido y es un acto político. Pero también la calle hace política. Y las plazas, las canchas de fútbol, las pibas marchando.
La palabra hiere, lastima, sana, convence, atropella, descubre. Oculta y revela. Porque las palabras no significan en el diccionario. Significan para quien las pronuncia, para quien las recibe. Para quien las escucha y las lee. Además, no es necesario ser lingüista ni haber vivido muchos años para advertir que el lenguaje cambia. Podemos discutir el concepto de evolución porque la lengua, en principio, no evoluciona ni involuciona. Pero sí acompaña los procesos sociales en un movimiento dialéctico: los refleja y reproduce; pero también los moviliza, los potencia, los incentiva. Los promueve como está sucediendo hoy donde, aun sin ponernos de acuerdo, muchos estamos hablando sobre las condiciones y posibilidades del denominado lenguaje inclusivo. Su significado, su viabilidad o su imposibilidad, su origen y sentidos, su rebeldía, su prepotencia y sus dificultades.
La tradición escolar argentina, sin embargo, ha cristalizado en la mayoría de nosotros, desde niños, la idea de que la Real Academia Española debe darnos permiso para usar tal o cual expresión. En el mismo sentido y en consecuencia, si la RAE dice que está mal, está mal. Carne al asador para los apóstoles de la pureza lingüística y para el poder policíaco del Estado, como llamó Bourdieu a los profesores de Lengua. Que a veces son ambas cosas. Y a veces, afortunadamente, no.

Cuando les pregunto a mis alumnos universitarios, estudiantes de la carrera de Letras, si sus maestros y profesores les mencionaron, además, que existe una Academia Argentina de Letras, o por qué la RAE se denomina “Real”, en general quedan atónitos. Tampoco están acostumbrados a pensar, al menos antes de llegar a la universidad, sobre aspectos lexicológicos básicos: ¿quién decide que una expresión es vulgar y otra, culta? Suponen, en cambio, que habría en esa y en otras categorizaciones escolares algo natural y objetivo, “universal” para el universo de los hablantes de una lengua determinada. Las clasificaciones, sin embargo, nunca están exentas de ideología: suele haber en ellas xenofobia, misoginia, machismo, racismo y otros males, aunque se los disfrace con eufemismos o se propongan como meras categorizaciones gramaticales.
![]()
La palabra hiere, lastima, sana, convence, atropella, descubre. Oculta y revela. Porque las palabras no significan en el diccionario. Significan para quien las pronuncia, para quien las recibe. Para quien las escucha y las lee.
Tampoco hay asepsia en el concepto de ciudadanía que un Estado asume, ya sea en procesos de formación o de consolidación. El sistema educativo argentino nace y se sostiene por décadas sobre una idea de Nación que debía liquidar las diferencias para garantizar la gobernabilidad y construir ciudadanía. De allí su impronta más fuerte: homogeneizar para nivelar.
Fue –y continúa siendo– tan fuerte ese mandato, a pesar de que la institución escolar no ha sido ajena al discurso contemporáneo del respeto por la diversidad, que los ciudadanos comunes seguimos creyendo ingenuamente en los imperativos y en las pretendidas ventajas de una lengua uniforme y modélica. Y nos corregimos unos a otros, nos escandalizamos de los usos en las redes sociales, del habla escrita en los chats en sus múltiples versiones, de la supuesta pobreza idiomática de las nuevas generaciones.
Y ahora, inclusive, de este denominado lenguaje inclusivo que parece brotar de la euforia de un feminismo que reclama reconocimiento y que protesta contra el uso del masculino que, hasta hoy, tranquilamente todos habíamos usado para referirnos a todos, sin alboroto. Los hombres, los niños, los docentes, los cineastas, los omnívoros y los marcianos. El hombre llegó a la luna. El sujeto de aprendizaje. El alumno y el maestro. El paciente, el habitante, el cliente, el pueblo insurgente.
Hasta que alguien protestó porque hubo quienes dijeron “la Presidenta”. Entonces allí también se hicieron oír las voces de los cultores de la gramática: el participio presente o activo es invariable, no se dice la amanta ni la habitanta ni la cantanta. Ah, pero nadie se había quejado antes de que, por la misma razón gramatical, tampoco se debería haber usado por siglos, entre los hablantes de la lengua castellana, el término sirvienta. ¿Una mujer hace ruido si llega a presidenta, pero es normal que le quepa el femenino al carácter de sirvienta?
Y están, en paralelo, quienes se mofan de la tontería de suponer que la “o” marca lo masculino arremetiendo que nadie se ofende por ser el dentista ni el analista ni el ciclista. Y que no hacen tanto escándalo para ser nombrados como dentisto, analisto o ciclisto.
![]()
La lengua, en principio, no evoluciona ni involuciona. Pero sí acompaña los procesos sociales en un movimiento dialéctico: los refleja y reproduce; pero también los moviliza, los potencia, los incentiva.
Entonces viene la RAE, una vez más, a recomponer las cosas diciendo que se trata de una discusión vana porque en castellano el masculino es “no marcado” e incluye lo femenino, de modo que las mujeres no tienen razón para protestar. Y afirma que «el problema es confundir la gramática con el machismo».
Señores de la RAE: nadie confunde la gramática con el machismo. Se confunden cosas que tienen alguna similitud, alguna semejanza, algún rasgo de especie.
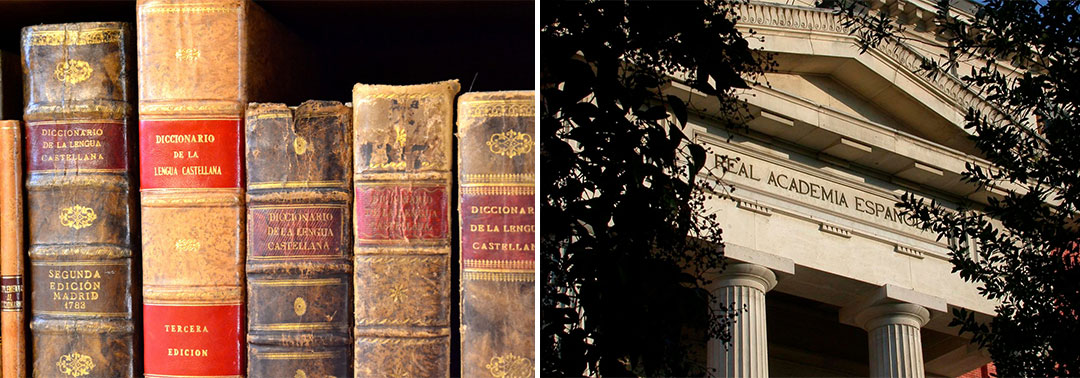
La reciente publicación de un Manual de Estilo que, entre otras cosas que hacen a “la norma panhispánica”, se propone regular los usos del lenguaje en medios y formatos digitales, vuelve a levantar cierta polvareda que trae buenas nuevas para los progresistas, pero también puede nublarnos el paisaje. La Academia aconseja “yutubero”, “wasap” y “tuit”, acepta con alguna prerrogativa el uso de emoticones y hasta consiente el TKM, expresiones todas que los usuarios seguirán recreando, sin embargo y contra todo pronóstico, en una rica diversidad de versiones. Pero vuelve a ser irreductible con el lenguaje inclusivo: ¿para qué una x, una @, una e que modifiquen el masculino genérico?
Por otro lado –y lo sabemos muy bien quienes nos animamos a usarlo y promovemos el debate sobre el lenguaje inclusivo– es muy difícil (e inoportuno) aplicarlo todo el tiempo. De hecho, estoy escribiendo esta nota del modo estandarizado, sin decir todes, ni amigues, ni cuerpa, ni alumnes. No nos es posible, al menos por ahora, emplearlo en la vida corriente porque se vuelve un despropósito. Utilizarlo en algunas oportunidades, sin embargo, puede ser un acto de militancia, un gesto de escucha a las nuevas generaciones, a los procesos sociales que nos involucran y frente a los cuales no podemos ser impasibles. No es sólo una cuestión de machismo-feminismo. Hoy sabemos (hemos aprendido) que el concepto de género es mucho más amplio y que el lenguaje que tenemos no alcanza para nombrar la diversidad.
![]()
La Academia aconseja “yutubero”, “wasap” y “tuit”, acepta con alguna prerrogativa el uso de emoticones y hasta consiente el TKM. Pero vuelve a ser irreductible con el lenguaje inclusivo: ¿para qué una x, una @, una e que modifiquen el masculino genérico?
No podemos anticipar ni saber si estos usos experimentales van a imponerse con el tiempo, pero hoy son una realidad y celebro que nos movilicen, que nos ayuden a indagar el lenguaje y los modos de nombrar el mundo. Que las palabras (en y a través de las palabras) pongan en tensión lo establecido y aceptado por una sociedad tradicionalmente patriarcal. Que nos hagan ruido, nos desestabilicen y nos impongan, al menos, detenernos a pensar.
Ferdinand de Saussure, considerado fundador de la Lingüística moderna, a principios del siglo XX reconoció que el signo lingüístico es inmutable y mutable, a la vez. Las palabras se mantienen para sostener su condición de comunicabilidad, pero también –recurrente e incesantemente– cambian.

Y las personas, las instituciones, los “valores consagrados” también pueden cambiar. Por un mundo un poco menos injusto, donde ya no sea necesario hablar de lenguaje inclusivo para incluir a los “diferentes”, sino simplemente de lenguaje y de lenguajes donde las palabras sean puente, pasarela, abrazo. Donde nadie tenga temor de hablar, de escribir, de decir lo que piensa y siente.
Pero en ese abrazo no caben sólo los términos o expresiones que intentan integrar la diversidad de géneros, sino los usos creativos de los nuevos modos de comunicarnos a través de renovados formatos y medios, donde los más jóvenes tienen tanto para enseñarnos. Y también las viejas palabras de nuestros ancestros, aunque muchos de nuestros apellidos resuenen a extranjería. Una América india y mestiza late en nuestras venas y es nuestra casa.
Habitemos las palabras, recostémonos en ellas y busquemos su intimidad y sus asperezas, prendamos el fuego del hogar para que se cocinen y se transformen, para que iluminen y nos contengan. Para que hablemos, sin temores ni censuras, con voz propia.

Fotos y videos de redes sociales o de sitios públicos de internet y de la Secretaría de Comunicación Institucional de la UNVM.

Beatriz Vottero
Licenciada y profesora en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Lectura, Escritura y Educación y diplomada en Educación y Nuevas Tecnologías. Docente e investigadora en la Universidad Nacional de Villa María y docente de posgrado en FLACSO-Argentina. Ha dictado numerosas conferencias, seminarios, talleres y cursos de capacitación en diversas provincias. Miembro de comités académicos, expositora y panelista en encuentros nacionales e internacionales. Ha publicado libros, ensayos y artículos especializados.