En agosto de 2019 una imagen tomó notoriedad en las redes sociales, se trataba de dos fotografías yuxtapuestas en horizontal: en la de la derecha un pequeño gato blanco asoma su cabeza a una mesa donde hay un plato de comida. En la imagen de la izquierda, vemos a una mujer rubia llorando, enojada y señalando con el dedo en dirección a la otra fotografía, junto a ella hay otra mujer morocha que la contiene con gesto de compungida. Las dos imágenes por separado no dirían nada evidente, aunque tampoco juntas expresan un significado único en busca de los lectores. Sin embargo, en este collage narrativo de reproche entre una mujer y un gato aparece un texto a modo de anclaje que direcciona un sentido: la mujer dice “me dijiste que eras millonario” y el felino responde “sí, pero en el Monopoly”. Desde allí, el diseño se convierte en meme y cumple su función humorística, absurda, instantánea, inteligente, como el chiste: con mucho y poco sentido.
Al poco tiempo la imagen le prevaleció al texto y las audiencias de las redes se apropiaron de ese consagrado signo de humor “me dijiste que…” al que el gato con personalidad bandida le retruca con su engaño. Ese meme forma parte de un sistema: un conjunto de muchos otros similares que varían en algo. Siguiendo a Ferdinand De Saussure (2014), la propiedad sintagmática se encuentra en la evidente yuxtaposición entre la foto de un gato de las redes sociales con un frame de una película sin relación previa alguna. La propiedad paradigmática se encontraría en el texto y su infinidad de combinaciones, en la inteligencia colectiva y en las comunidades de sentido alrededor del chiste, que luego intervendrán incluso la imagen generando posibilidades infinitas. El meme “se vincula con la idea de copia, ya que deviene de la palabra griega “mimeme” que quiere decir: aquello que es copiado” (González Pérez, 2019).

En el meme está todo y a la vez no hay nada. Es en primera instancia una capa de sentido que pasa durante el scrolleo a la espera del siguiente posteo. Asimismo es una pieza de diseño desde la cual podemos emprender el desafío de explicar al sujeto de la comunicación contemporáneo, que se erige en medio de audiencias activas de internet produciendo información, comunicación y conocimiento. Sujetos privilegiados del mash up que se apropian de materiales que están dando vueltas por internet, los modifican y los hacen rodar con nuevos sentidos. En palabras de Henry Jenkins (2008), la convergencia es cultural cuando se trata de un proceso que tiene lugar en la mente de las audiencias, que construyen sus mitologías personales también a partir de fragmentos de medios de comunicación.
El meme también es político, es irreverente, y presenta su estética como ideología. Es un territorio donde poner bajo crítica un tema de actualidad y quedarse suspendido en un episodio que pudo haber pasado inadvertido. El meme se ocupa de lo importante pero partiendo desde la anécdota. En el meme se corre el límite de lo decible en nombre del humor y la desfachatez. Signo que también puede advertirse en las interacciones juveniles en Twitter, donde el que se enoja pierde o aún peor: debe volver a Facebook. Allí el meme pertenece al terreno de la impunidad, aquello que siempre pretendió colonizar el humor. Un espacio donde está permitido burlarse de lo que nos aqueja, ofende y duele. Se trata en definitiva de una “forma descentralizada de producción de humor como interpelador de sectores que, hasta hace relativamente poco, se autoexcluían de la política por la falta de identificación” (Arce Casal y Del Real, 2019).
La sociedad del meme se construye detrás -o incluso antes- de cualquier acontecimiento noticiable. “Ya salieron los memes del discurso del Presidente”, “Ya salieron los memes del capítulo de la serie”, “Ya salieron los memes del partido del domingo”, como titulares que demuestran que su lugar existe y sólo debe ser llenado, incluso es esperado. ¿Pero qué dice el meme? ¿dónde reside su potencia enunciativa? ¿qué testimonia de la sociedad donde se viraliza? ¿habla de una antropología de la imagen o de una industria de la cultura estandarizada?
Sagacidad, ironía, inmediatez, son algunas de las características intrínsecas y condicionantes para la efectividad de su relato. Cuando la selfie cuenta el aquí y ahora o el tuit rememora el género de la noticia, el meme es una forma narrativa válida en la contemporaneidad para expresar la perplejidad. Como en toda cultura de la imagen, desde la de los jeroglíficos egipcios hasta la de los gestos del lenguaje de señas, en lo actual se asemeja al emoji y al sticker, como a toda forma de comunicación kinésica súper codificada donde los hablantes reconocen la expresión como en la palabra: casi sin arreglo de tiempo. Esto habla de formas de comunicación hiper ritualizadas en una sociedad con abundancia informativa y tiempos veloces de intercambio, pero también de un escenario que apuesta a la comunicación como actividad intelectual, contextual y directa. Casi como una artesanía del lenguaje. Se trata de una apelación al proceso primario freudiano donde el sentido debe buscarse en los desplazamientos y las condensaciones de los elementos en sus infinitas combinatorias.
![]()
La sociedad del meme está alfabetizada en el lenguaje icónico mediático. El meme es un chiste cuando es original, incómodo y no debe ser explicado.
En las interacciones de grupos de mensajería instantánea, los emojis, stickers y memes ofician como una palabra más y a la vez suplantan al silencio. Abren la charla y la cierran, sus usos diferenciales postulan tipos de hablantes reconocibles y roles en los grupos. La carpeta de memes y el acervo de stickers en los teléfonos preparan al hablante con su artillería de amor, ironía, humor y belicismo ante los demás. La sociedad del meme está alfabetizada en el lenguaje icónico mediático, desde las historietas en contratapas de los periódicos a las sagas de comics. El meme es un chiste cuando es original, incómodo y no debe ser explicado. El meme se llamó afiche cuando los equipos de fútbol empapelaban la ciudad con sagaces burlas a sus rivales luego de los partidos. El meme fue el osado humor gráfico que en momentos de censura se animó a correr los límites de la crítica. El meme también participa de las noticias falsas y la aseveración o desmentida de operaciones de prensa. Se hace eco de los temas del día para exagerarlos o contradecirlos y, por lo tanto, deconstruirlos en un sentido derrideano.
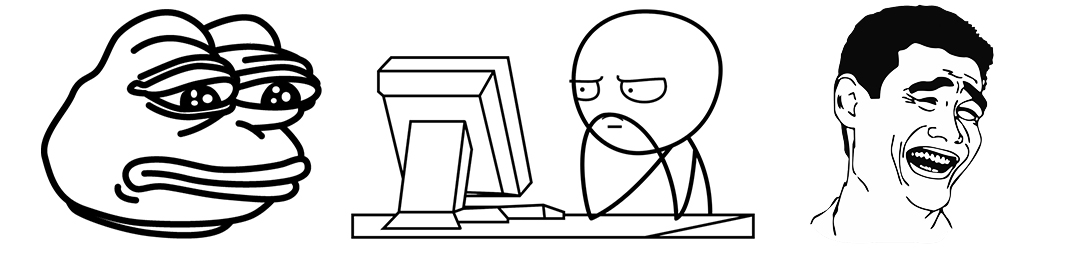
El meme forma parte de otras maneras de contarnos como cultura del siglo XXI, que asienta en la comunicación mediada por tecnologías gran parte de sus prácticas de sentido. Experiencias que muchas veces nublan la crítica al sistema que las formatea como cuadrícula y donde algunas veces decimos algo fuera de la reproducción. Hay un texto muy valioso de Michel De Certeau donde sostiene que en esa cuadrícula social el poderoso despliega estrategias mientras que el débil se vale de tácticas bajo la forma de “las artes de hacer”. Allí el meme puede entenderse como intersección en el devenir del poder, la cultura y las identidades, bajo una potente forma que viste su crítica de risa.
Bibliografía
Arce Casal, Lucas y Del Real, Gerónimo (2019) “Todo meme es político. Análisis discursivo y de imagen de memes sobre las temáticas aborto, FMI y #MacriTips en el segundo cuatrimestre de 2018”. En Actas de Periodismo y Comunicación, Vol. 5, N.º 2, octubre 2019, ISSN 2469-0910 | Disponible en: http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/actas
De Saussure, Ferdinand (2014) Curso de lingüística general. España: akal Ediciones.
González Pérez, Carlos (2019) “Memes y lenguaje inclusivo: transformaciones y resistencias”. En Revista ALAIC, v. 16, n. 30. Disponible en: https://www.alaic.org/revista/index.php/alaic/article/view/1405
Jenkins, Henry (2008) Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Buenos Aires: Paidós.
Fotos de la Secretaría de Comunicación Institucional de la UNVM y de sitios públicos de internet.
![]() 21 de mayo de 2020
21 de mayo de 2020

Leonardo Murolo
Es Doctor en Comunicación (UNLP). Es profesor de grado y posgrado en la UNQ y en la FPyCS-UNLP. Dirige la Licenciatura en Comunicación Social UNQ. Ha obtenido las becas de CONICET y ERASMUS MUNDUS. Dirige el proyecto de investigación “Tecnologías, política, cultura popular y masiva. Usos y narrativas de la comunicación en redes”. Publica trabajos de investigación y de divulgación en temáticas relacionadas a los usos de las tecnologías y audiovisual digital. Escribe sobre series y cultura popular en el diario Tiempo Argentino.